La polémica muerte cerebral

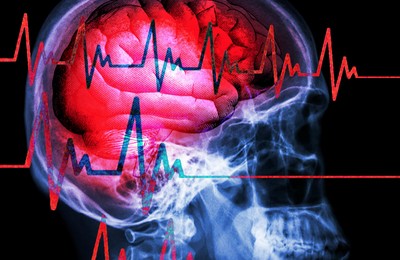
Mientras el debate sobre la eutanasia se libra en Europa y, en particular, en Francia, un estudio reciente realizado en Estados Unidos revela profundas reservas respecto del criterio de muerte cerebral utilizado para evaluar el final de la vida de un paciente.
Hasta mediados del siglo XX, el médico afirmaba la muerte –definida por la filosofía cristiana, junto con todos los médicos y teólogos, como la separación del alma y el cuerpo– mediante la constatación de un paro cardiorrespiratorio.
A partir de la década de 1950, bajo la presión del progreso técnico en reanimación y el interés por los trasplantes de órganos, surgió otro enfoque.
En agosto de 1968, un colectivo llamado Comité de Harvard, que reunía a médicos, abogados y teólogos, publicó un documento histórico en el que proponía mantener la noción de muerte cerebral como un signo de coma irreversible, que en sí mismo es un criterio médico para la muerte.
Una perspectiva atractiva para la medicina experimental, pero una pendiente resbaladiza para las ciencias morales. (Nota: se favorece el negocio del transplante de órganos aun cuando la muerte real no sea real)
Juan Pablo II, visiblemente preocupado, no logró llegar a un juicio claro sobre el asunto y convocó al menos cuatro reuniones especiales sobre el tema en el Vaticano.
En 2005, una reunión de la Academia Pontificia de Ciencias examinó los conceptos de muerte cerebral y trasplante y llegó a una conclusión contraria a la muerte cerebral.
Inexplicablemente, las Actas, listas para imprimir, no fueron publicadas.
En 2006, bajo Benedicto XVI, se celebró con una mayoría favorable una nueva conferencia, bajo el mismo título “Los signos de la muerte”, que llegó a la conclusión contraria; las Actas se publicaron en marzo de 2007.
Benedicto XVI, que se había opuesto enérgicamente a este concepto bajo su predecesor, lo aceptó, pero con reservas. Deseaba un consenso científico sobre la determinación del momento de la muerte:
“Es por tanto deseable que los resultados obtengan el consenso de toda la comunidad científica para promover la búsqueda de soluciones que den certeza a todos. En un ámbito como este no puede haber la más mínima sospecha de arbitrariedad, y donde aún no hay certeza debe prevalecer el principio de precaución”, explicó en un discurso el 7 de noviembre de 2008.
Una “sospecha de arbitrariedad” subrayada por una publicación del National Catholic Bioethics Center (NCBC), del 11 de abril de 2024.
El NCBC constata “el fracaso de los recientes esfuerzos destinados a resolver la cuestión de la determinación de la muerte cerebral”, fracaso que ha llevado a una ruptura del consenso público existente sobre la muerte y la donación de órganos y que debería involucrar a los profesionales de la salud católicos para que inviertan más en este campo y contribuyan a las cuestiones éticas en juego.
«El principal motivo de preocupación en Estados Unidos hoy en día es que, aunque la ley exige el cese irreversible de todas las funciones cerebrales para que una persona sea declarada muerta utilizando criterios neurológicos, el protocolo principal para diagnosticar la muerte cerebral no evalúa claramente el funcionamiento neuroendocrino en el cerebro del paciente”, escribe el presidente del NCBC, Joseph Meaney, exponiendo varias pruebas y hechos que lo respaldan.
“Si el hipotálamo todavía funciona, entonces, tanto legal como éticamente –desde una perspectiva católica– esa persona no debería ser declarada en estado de muerte cerebral. (…) De ahí la necesidad de realizar pruebas diagnósticas más profundas para lograr la certeza moral de la muerte antes de que se autorice el trasplante de órganos vitales”, concluye Joseph Meaney.
Una certeza que, paradójicamente, es tanto más difícil de establecer cuanto que los avances técnicos permiten mantener con vida a una persona en estado de “supuesta muerte cerebral” durante un período indefinido, a veces con sorpresas felices.
Más que nunca, la precaución –sobrenatural– sigue siendo esencial en estos delicados asuntos.
